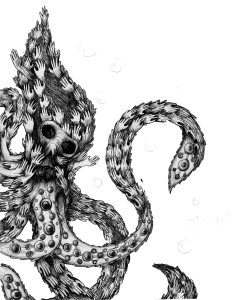Las calles del condado de San Bartolo estaban desiertas, los trompos se habían escondido en sus casas por la llegada del Magno Trompo, el más vil de todos. Hecho con madera y con una cobra grabada, giraba lentamente en busca de víctimas. Lo que no sabía era que un joven que acababa de llegar al condado, venía de tierras lejanas, su nombre era Little Trompo y había llegado al condado de San Bartolo para realizar su sueño de participar profesionalmente en las luchas de trompos y al escuchar del Magno Trompo quiso buscarlo para pedirle que lo entrenara. El pobre Little Trompo no sabía que al Magno Trompo no le gustaban los forasteros.
Little Trompo se dedicó a buscar al Magno Trompo, lo encontró girando tranquilamente por las calles del solitario condado, el sol estaba en lo alto y Little Trompo esperó a que Magno Trompo se acercara, en cuanto lo hizo, le expresó sus deseos para que fuera su entrenador; sin embargo para Magno Trompo sólo había un lugar para un peleador en el condado y ese era él, así que lo desafío a pelear.
Ambos empezaron a enrollarse en sus cuerdas para la épica batalla, mientras tanto los demás trompos empezaron a salir de sus escondites para presenciar el acto, uno de los viejos trompos conocido como El Viejo Trompo dibujó un circulo alrededor de los combatientes, retirándose rápidamente y esperó a que los dos luchadores estuvieran preparados.
Cuando terminaron de enrollarse Magno Trompo empezó a flotar, se dejó caer y giró velozmente dentro del círculo dibujado por El Viejo Trompo. Little Trompo también comenzó a flotar y se preparó para caer encima del Magno Trompo, contó: 1, 2, 3, 4, 5… y dando un giró se dejó caer, pero Magno Trompo lo esquivó.
Little Trompo se golpeó con fuerza en el suelo provocando que su cascarón de plástico recibiera algunas raspaduras, el ambiente estaba tenso, todos esperaban a que Little Trompo se levantara o que Magno Trompo le diera el golpe de gracia, pero después de algunos segundos de tensión Little Trompo se levantó y giró velozmente dentro del círculo, ahora Magno Trompo tenía que caer sobre él, Little sintió un pequeño roce pero logró esquivar el golpe con éxito, los dos dejaron de girar y quedaron acostados, fue entonces que El Viejo Trompo entró al círculo de batalla y anunció a Little Trompo como el ganador.
Todos quedaron desconcertados así que El Viejo Trompo señaló al Magno Trompo que seguía acostado, todos lo miraron y notaron que la mitad de su cuerpo estaba fuera del círculo de batalla, sólo había dos formas de perder una pelea: que el trompo contrincante terminara completamente desecho o que una parte de él estuviera fuera del círculo.
Magno Trompo se dio cuenta que efectivamente la mitad del cuerpo estaba fuera del círculo de batalla, no podía creer que alguien le hubiera ganado y menos de aquella manera.
–¡NOOOOOOOOOO!
Fue el grito que lanzó el Magno Trompo, después de unos segundos Little Trompo se levantó, los demás trompos le abrieron paso y el avanzo hacia el atardecer, mientras lo observaban marcharse se escuchó una extraña voz que venía de lejos, nadie sabía de dónde venía pero a diario la escuchaban, esa voz marcaba el fin del día.
–¡Niños, a comer!
Karen Lizbeth Maldonado Muñoz
Preparatoria 17